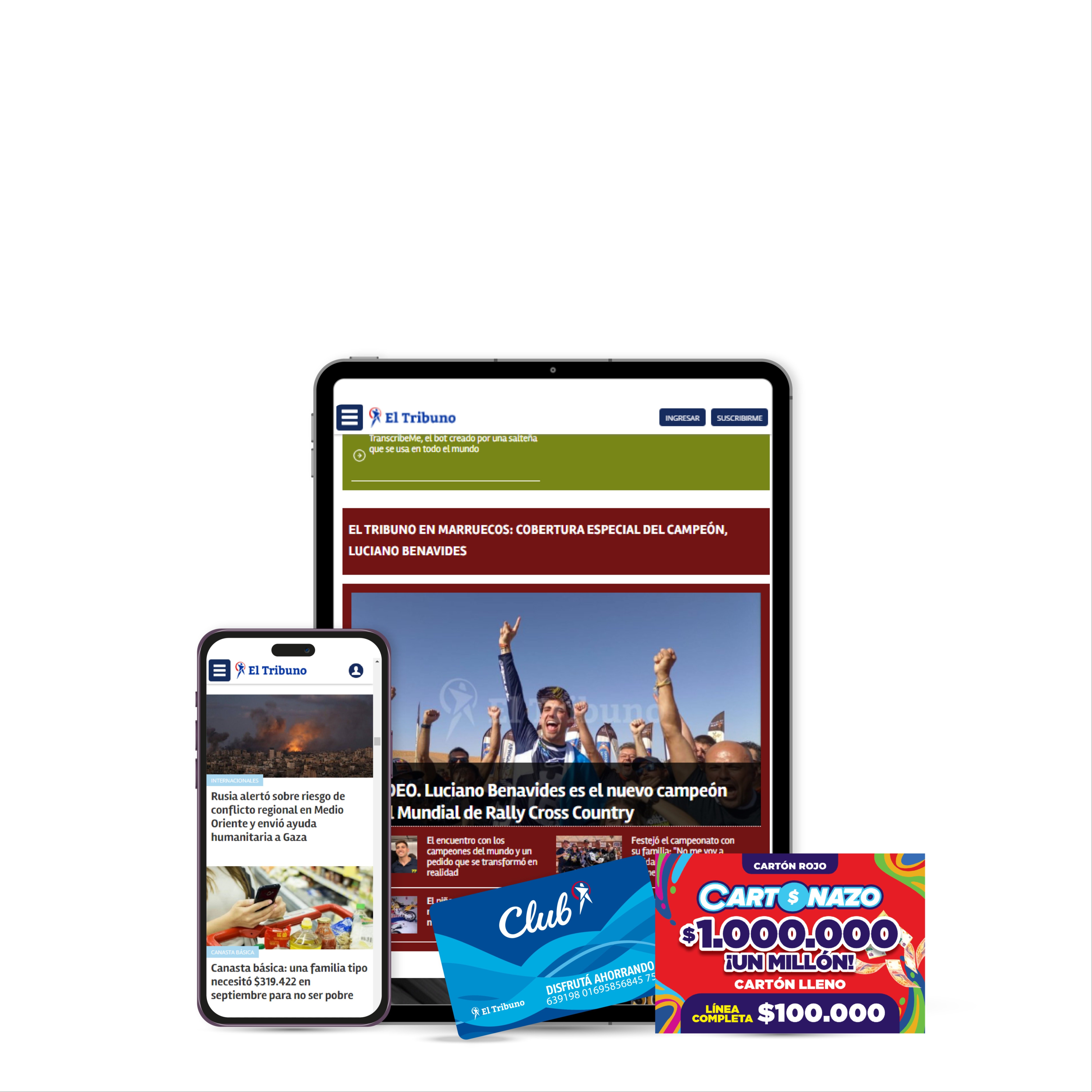inicia sesión o regístrate.
Laberintos humanos. Tristes convicciones.
El Abuelo Virtual les contó a Carla Cruz y al Varela de aquella sangre que tosiera su Anaclara sobre el teclado del piano, y de la sentencia del médico cuando le aseguró en el zaguán que podría con el bacilo, pero no con la tristeza.
Desde entonces, cada minuto en aquella cálida casa del barrio que fue obrero, la casa que levantara el abuelo Belustagain junto a su próspera panadería, se tejía en el alma de Armando como de despedida.
Se agostaron las azaleas del balcón con sus columnas de pretendido clasicismo, y se secaron los malvones rojos del patio, y Anaclara dejó el piano para pasar las horas en la cama, tosiendo secamente y pidiéndole perdón a Armando con sus ojos ya tristes por no poder acompañarlo, como hubiera querido, por toda una larga vida.
Llegó la primavera, y la sala que daba a la calle sólo volvió a abrirse cuando la velaron. Con ella se acababa la estirpe de anarquistas pacíficos que inaugurara su abuelo cuando llegara de Europa, y Armando supo que debía cerrar la puerta a sus espaldas para partir, con un bolso tan pequeño como con el que había llegado a la ciudad, porque no soportaría la memoria que albergaba la casa.
Cuando llegó a esta parte del relato, Carla Cruz lloraba amargamente entre los brazos del Varela, y ya no esperaban que ninguno de los recuerdos que pudiera contarles el Abuelo Virtual tuvieran el brillo que resonara hasta entonces. Lo imaginaron andar, ya adultecido por el dolor, y le escucharon decir que ya jamás volvió a creer que el mundo se pudiera componer.