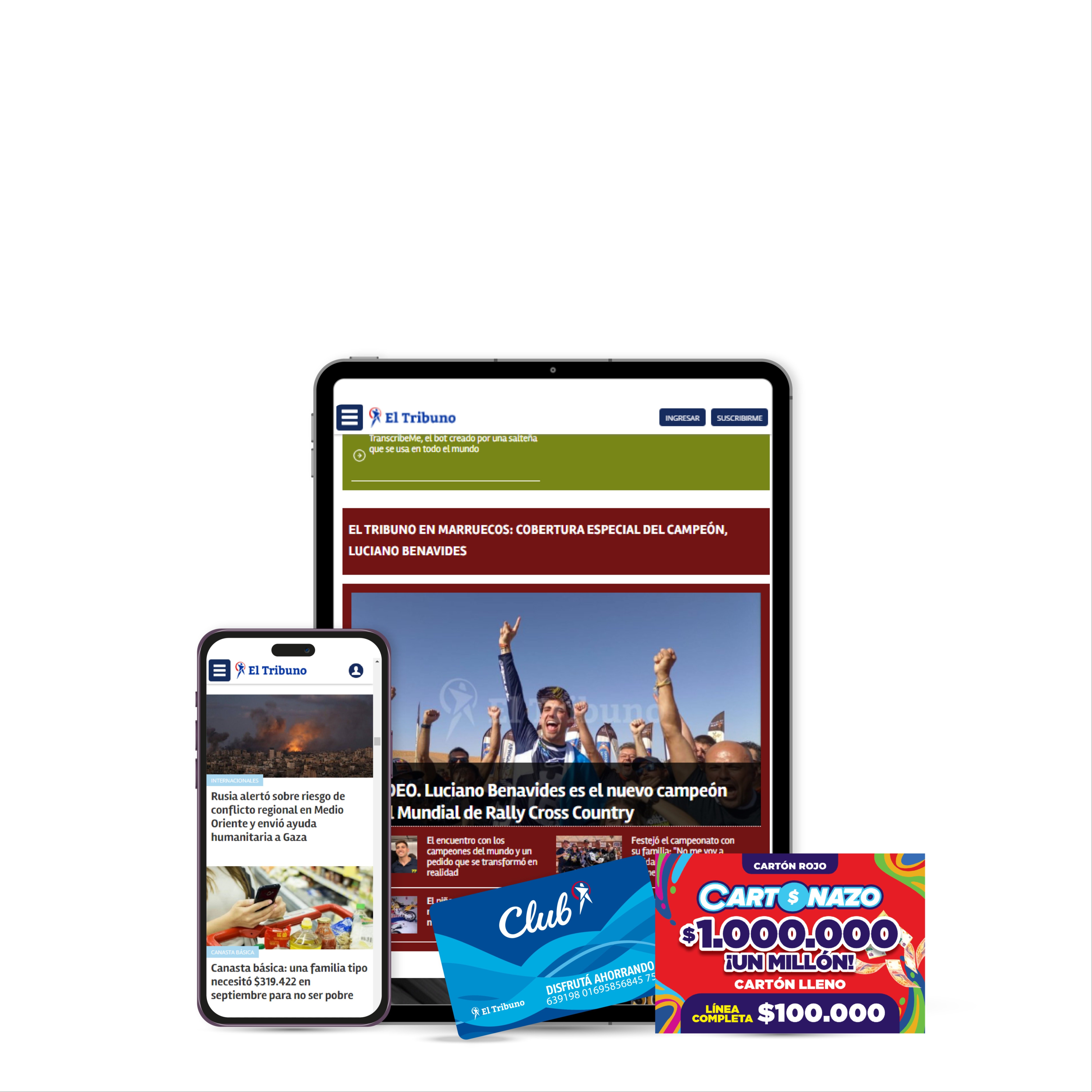inicia sesión o regístrate.
A medida que se prolonga la espera, crece la sensación de tensión y escándalo en torno de la elección más importante, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos.
La tensión es genuina. Joe Biden aún no ganó, aunque todo indica que solo algo inesperado (y tal vez sombrío) podría dar vuelta el resultado.
El escándalo, hasta ahora, corre por cuenta de Donald Trump, quien intenta enturbiar una elección sembrando dudas sin ningún tipo de pruebas. La conducta del todavía presidente es irresponsable, porque se esfuerza en retener el poder a cualquier costo.
A los argentinos nos sorprende la trama, aunque no nos resulta tan lejana. Hace cinco años, Cristina Fernández se negó a reconocer el triunfo de Mauricio Macri y a traspasarle los atributos del mando. En 2011, fue su hija, y no el presidente del Senado, quien participó de la ceremonia de renovación del mandato. Y en 2007, por un artilugio legal heredó la presidencia de su marido.
Evo Morales, el año pasado, burló a la Constitución y al referéndum popular y terminó su extraordinario mandato debilitándose al extremo y obligado a renunciar. La ambición de poder, a veces, enceguece.
Trump no tiene pruebas ni argumentos. Solo furia.
Pero hay algo más: en una elección, que no es obligatoria, donde van votando más del 60% de los estadounidenses habilitados, hay mucho en juego, evidentemente. Pero, además, los votos se dividen por mitades. Y cuesta discernir cuántos de los sufragios de Trump pueden considerarse republicanos a secas, cuántos responden al carisma del presidente y a su gestión, y cuántos constituyen un desafío al establishment político del país y al modelo globalizador. Aunque a ideológicamente opuestos, este último aspecto identifica a Trump, Evo y Cristina. En mayo de 2019, cuando presentó su best seller en la Feria del Libro, la vicepresidenta elogió a Trump cuando anunció un "nuevo contrato social".
Claro, ahí se agotan las similitudes. Porque en materia de políticas de género, de alineamientos internacionales y en casi todos los capítulos del discurso progre, lo que fascina a los cristinistas espanta a los trumpistas.
Si los temblores del sistema democrático, liberal y globalizador son poco relevantes para el mundo, cuando esto ocurre en la periferia, se convierten en un verdadero tsunami cuando suceden en la principal potencia mundial.
Y este aspecto no puede ser descuidado. Trump juega con fuego cuando agita el odio de sus seguidores, porque puede generar un incendio al que no podrá controlar fuera del poder. Si muchos de los votantes de Trump cuestionan al establishment, muchos otros sí son republicanos, creen en el sistema de partidos y creen en la nación de George Washington y Abraham Lincoln.
Los dos partidos y los dos candidatos deberían contribuir a una transición serena.
La indignación masiva y las movilizaciones violentas desencadenadas por el asesinato racista de George Floyd deberían alertar sobre las tensiones latentes en el país.
Todo indica que, en Estados Unidos, la grieta es medular. Las tendencias conservadoras con fuerte acento religioso recuperan el perfil supremacista blanco, el rechazo a los inmigrantes y el desprecio hacia los descendientes de los esclavos.
Del otro lado, los reclamos por derechos de las minorías y la modernización del país también son intensos y se hacen sentir. En un país donde abundan las armas de uso personal, es muy riesgoso que la calle se convierta en campo de batalla política.
Probablemente no llegue el agua al río.
Como trasfondo, parece evidente que las multinacionales estadounidenses y el poder financiero han decidido dar la espalda a Trump. Más allá del nombre del ganador, se están definiendo el modelo económico y el perfil político que van a prevalecer en la mayor potencia mundial. Y esa definición se insinúa, a grandes rasgos en los votos de estos días. Está en juego, también, el futuro rol que los EE UU van a asumir ante el mundo.
Hay dos culturas y dos visiones del mundo en pugna. Son dos países, encarnados por un outsider sumado al Partido Republicano y por un veterano demócrata sin destellos, que en un momento histórico, se hizo cargo de la orfandad (quizá momentánea) de su partido.